ENCUENTROS EN LA ACADEMIA (228)
Poética y tradición de los romances de los
gitanos bajoandaluces
A modo
de preparación, de la conferencia que esta noche dictará el académico Luis
Suarez Ávila con el título: “Cervantes y los gitanos”, a las 20:30 horas en el
patio de la Academia.
Tomado
del artículo:”Poética y tradición de los romances de los gitanos andaluces: “El
Lebrijano” un caso de fragmentismo y contaminación romancística”. Culturas
populares. Revista Electrónica 2 (mayo-agosto 2006).
Desde
que los estudiosos nos hemos ocupado del Romancero de tradición oral de los
gitanos bajoandaluces –bien es verdad que unos, escasos, con acierto y, otros,
los más, sin las ideas muy claras y faltos de la formación más elemental– los corridos, corridas o carrerillas han
venido a llamarse, incluso por los cantaores, romances. Y es cierto que son
romances, muchos con larguísima y provecta vida tradicional.
Cuando
yo comencé, en el ya lejano año 1958, por julio, a recogerlos, ninguno de mis
informantes sabía qué eran los romances. Tan sólo preguntar por los corridos equivalía a ser
comprendido por el presunto romancista. Y es que el término tiene una venerable
trayectoria: Cervantes, en "La gitanilla", pinta a Preciosa cantando
romances "en tono correntío y
loquesco" y reincide en "Pedro de Urdemalas"; Fray Gabriel Baca,
en 1766, escribe que, a los Niños Toribios, institución de acogida de jóvenes
marginados y delincuentes en Sevilla, "en los recreos no se les permitía
cantar en tono de lo que llaman corridos o
romances..."; Estébanez Calderón, en su "Baile en Triana",
publicado por primera vez en 1842, sorprende a "El Planeta", gitano
de Cádiz, mientras "principiaba un romance o corrida"; el viajero francés Charles Davillier, en 1862,
escribe que "el canto de estos romances... se llama corrida, probablemente porque las estrofas forman una historia
completa..."; Don Agustín Durán, en su Romancero (1849-1851)
llama a los cuatro romances andaluces que le comunica Estébanez "Corrío, Corrido o Carrerilla".
Ciertamente,
el "rehallazgo" por mí de un interesante y raro corpus de romances
entre los gitanos bajoandaluces, que pude conectar con los cuatro recogidos por
Estébanez, en 1838, con los muchos encontrados por don Manuel Manrique de Lara,
en 1916, entre los gitanos de Cádiz y de Triana, y con los dos recolectados, en
1922, en Cádiz, por Don Álvaro Picardo, provocó alguna convulsión y expectativa
en el mundo flamenco. Sorprendido yo mismo, lo divulgué en charlas y
conferencias, ilustradas por mis informantes. Eso, al cabo, permitió a
cualquier chiquilicuatre, de los que hay muchos, por desgracia, en esto del
flamenco, verse legitimado, para escribir y opinar sobre los romances de los
gitanos con una impropiedad manifiesta. Y es que es difícil comprender los
entresijos del Romancero de tradición oral moderna, incluso por personas
letradas y universitarias que no han sido específicamente formadas para
entender estos mecanismos. Cuánto más los que tienen por únicas miras el urdir
una teoría "personal" sobre el flamenco sin las molestias de hacer
trabajo de campo, sin consultar bibliografía solvente, ni dotarse de un método
científico de investigación, procurarse una formación pluridisciplinar, saber
paleografía o llenarse de polvo en los archivos.
Luis Suárez Ávila
I.U. Seminario Ramón Menéndez Pidal
Universidad Complutense de Madrid
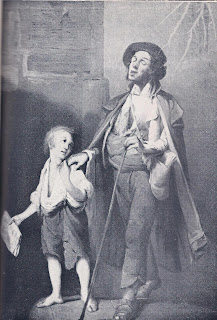

Comentarios
Publicar un comentario