Diego Ruiz Mata / Catedrático de
Prehistoria y Académico de Santa Cecilia.
En recuerdo de los
asesinados salvajemente en París la noche del viernes 13 de noviembre.
Un capítulo
de un libro, en el que trabajo en las últimas semanas, aborda la credibilidad de algunas informaciones de
los textos griegos y romanos, que para
muchos son verdades inmutables y para mí, discutibles. Y lo he titulado
“Fuentes escritas y datos tangibles: ¿una armonía difícil?”. Me refiero a
pasajes sobre Occidente y Bahía gaditana, que ofrecen serias dudas de
concordancia entre lo escrito y los datos que la arqueología aporta. Y trato de
confrontar ambas fuentes informativas en nuestras reconstrucciones históricas:
las que leemos en los textos y las que ofrecen los datos arqueológicos. Es
creencia generalizada que lo escrito, por estar impreso en páginas con letras y
autores con nombres, adquiere una dimensión poco o nada discutible. Lo escrito
muestra un valor reverencial que hay que admitir con la fe del creyente, como
los hebreos y las Tablas de la Ley. Ante el texto sólo caben sugerencias y
matices que no distorsionen la sustancia. En muchas ocasiones, se transmiten
sucesos, historias oídas de otros que, a su vez, oyeron de otros, opiniones
ajenas que recogemos como nuestras y nos despreocupamos de investigarlas,
verificarlas y contrastarlas. Se han mantenido así conceptos, interpretaciones
o hechos históricos que siguen vivos y se instalan en el altar de la verdad y
de lo intocable. Es labor del investigador tener en su particular cuaderno de
bitácora la página de la duda sistemática, la de desgajar los conceptos, la de
separar el trigo de la paja, y no admitir lo que ofrezca dudas. Y en
arqueología lo hacemos mediante el contraste del intocable texto histórico
escrito, siempre en nuestra mesa de trabajo, y los vestigios tangibles salvados
del olvido y que han llegado a nuestras manos como elementos capaces de explicar e interpretar lo que el tiempo ha
ocultado durante siglos.
Esta
introducción adquiere sentido porque hablamos del topónimo de Gadir, de su significado y fundación,
que las fuentes, en su simplicidad, nos transmiten según lo que se narraba del recuerdo de este
hecho histórico en las calles alegres de la ciudad romana de Gades. Se halla en un texto de Estrabón, que nunca
estuvo aquí, y recogió la noticia oída
también por otros, como una historia originada en un tiempo muy anterior y
transmitida con orgullo durante generaciones. Pero alguien comenzó a verificar
el mito y la realidad y requirió, como Tomás el Apóstol, dudando de la
resurrección de Cristo, ver la señal de
los clavos y meter los dedos en ese lugar y en el de la profunda herida de su
costado, como se lee en el Evangelio de Juan (20: 24-29). Jesús le recriminó
haber necesitado ver para creer. Pero aquí si necesitamos ver para comprobar ciertos hechos históricos,
quizás menos trascendentes. Y las dudas
de Tomás se han instalado en la Historia. En este caso, sobre los significados
político y económico del topónimo de Gadir.
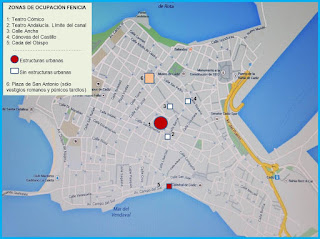 |
| Pulsar imagen para ampliar |
Todo proviene
del texto de Estrabón sobre la fundación fenicia de Cádiz (3.5.5), quien
recogió una información de Posidonio en su estancia en Cádiz y en el santuario
de Melqart hacia el año 100 a.C. Es el siguiente: “Entre los relatos de esta clase acerca de la fundación de Gades los
gaditanos recuerdan un oráculo que según dicen les aconteció a los tirios, y
les ordenaba que enviasen una colonia hacia las Columnas de Heracles. Cuando
los que fueron enviados para el reconocimiento llegaron al estrecho de Calpe,
consideraron que los cabos que conforman el estrecho eran los límites de la
tierra habitada y de la expedición de Heracles, y que éstos eran también las
columnas que había mencionado el oráculo; se detuvieron en un lugar más acá del
de los estrechos donde en la actualidad se encuentra la ciudad de los exitanos,
y realizaron allí un sacrificio, y como las víctimas no les resultaron
favorables, regresaron de nuevo. Tiempo después, los enviados avanzaron más
allá del estrecho en torno a los mil quinientos estadios hacia una isla
consagrada a Heracles, situada junto a la ciudad de Onuba de Iberia,
consideraron que las columnas se hallaban allí e hicieron un sacrificio al
dios; pero como de nuevo las víctimas no fueron favorables, regresaron a casa.
Y los que llegaron con la tercera expedición fundaron Gades y erigieron el
santuario en la parte oriental de la isla y la ciudad en la occidental”. Lo
que ocurrió ochenta años después de la caída de Troya, hacia 1100 a.C. según
Veleyo Patérculo, de lo que he hablado en otra ocasión –artículo 4 de esta
serie.
 |
| Pulsar imagen para ampliar |
Éste es el
pasaje principal que narra la fundación de Cádiz. Se mencionan varias
cuestiones que deben explicarse. Primero, que un oráculo otorgado a los tirios
por Heracles –Melqart fenicio- los envió hacia el lugar donde se alzaban las
Columnas, en los límites de la tierra habitada, con el objetivo de efectuar una
fundación en los confines del mundo. No se pudo llevar a cabo hasta un tercer
intento, tras dos fallidos al lugar
donde se halla la ciudad de los exitanos –identificada con Sexi en Almuñécar- y
a Onuba, lejos del estrecho, en la actual ciudad de Huelva. Finalmente se fundó
Cádiz, situando la ciudad en el extremo occidental de la isla y el templo de
Melqart en el oriental, ambos distantes
en torno a 18 km. Con ello se culminó el mandato del oráculo. Todo parecía
fácil y resuelto cuando los elementos arqueológicos eran escasos, de otros
tiempos o inexistentes. Cádiz era el centro y eje sobre el que giraba la
colonización fenicia occidental. Pero cuando la arqueología entró en acción,
los problemas sobre la ubicación de Gades en la isla, su sentido político y
económico y su fecha fundacional se multiplicaron. Tengo de señalar, porque lo
considero importante y relacionado con las reflexiones del comienzo, que los
pasajes geográficos e históricos de la Geografía –libro III- de Estrabón se
escribieron en pleno auge de la expansión romana en España. En ellos se
advierte exaltación y propaganda, que con frecuencia conducen a la exageración
y al mito. Cádiz ocupa una extensión importante en los textos, siendo una
ciudad pequeña, pero con suntuosos edificios públicos que no concuerdan con su
estructura urbana. Sin embargo, otros lugares fenicios y púnicos, abandonados
en este momento, ni siquiera existieron en las bibliografías y recuerdos de
Estrabón ni en los de otros geógrafos e historiadores. Misterio de la
historiografía.
¿Qué dice la
investigación arqueológica de estos últimos años?.En el caso de Gades-Cádiz, la
simplicidad del texto estraboniano. Y desde la arqueología, una visión más
compleja y coherente de este
acontecimiento. Por ejemplo, el asentamiento fenicio del CDB no aparece en el
texto, y tampoco en el texto se hallan mencionados otros lugares fenicios y
púnicos o datos más elocuentes que nos permita conocer el alcance y sistema
político, productivo, económico, territorial y religioso de este término que
conocemos como Gadir, y que los griegos pluralizaron sabiamente, y creadores de
la teoría política y de la polis, como Ta
Gadeira, o islas gaditanas. Sabían lo que veían del territorio.
 |
| Pulsar imagen para ampliar |
En estos
años, al escueto texto se puede añadir argumentos arqueológicos que han
sustanciado y esclarecido la importante historia de Occidente, la fenicia y la
de Tartessos. De esta última, escribiré en artículos próximos. Y estos son los
datos que creo que hay que considerar si se pretende un análisis más objetivo y
acertado: 1) las recientes excavaciones en el casco antiguo de Cádiz denotan
que debajo del Teatro Cómico se han hallado vestigios de viviendas fenicias, de
fines del siglo IX o comienzos del VIII a.C., correspondientes a un pequeño
asentamiento sobre una elevación de 6 m en su punto más alto y de 0.40 cm junto
al mar; 2) en su cercanía, se han investigado dos zonas con restos fenicios sin
viviendas, separadas del núcleo urbano; 3) en otro punto, junto a la catedral
vieja, se han exhumado varias habitaciones semitas y la sepultura de un
sacerdote de rango; 4) entre 1978 y 2003, de modo intermitente, se ha excavado
en el tell, o colina artificial, del CDB, en su entorno, en la zona más alta de
la Sierra de S. Cristóbal y en la necrópolis de Las Cumbres, y mediante fotos
aéreas se han localizado, a unos 250-300 m de
 |
| Pulsar imagen para ampliar |
distancia de la ciudad fenicia,
huellas evidentes de grandes estructuras, en una extensión de más de 6 Ha, que
pueden pertenecer a la zona portuaria de la ciudad; 5) en este rico y nuevo
panorama arqueológico, es preciso mencionar la excavación de los restos de una
muralla fenicia de casamatas, de origen oriental, y varias habitaciones, de los
siglos VII y VI a.C., en el Cerro del Castillo de Chiclana, junto al río Iro y
a poca distancia del islote de Sancti Petri donde se alzaba la mansión-templo
de la deidad Melqart, el dios-protector de Gadir, asentamiento de mediano
tamaño relacionado con el templo; y 6) en este tiempo se ha prospectad una zona
amplia que muestra un denso poblamiento autóctono, imprescindible para los
fines coloniales fenicios y su desarrollo en
la estructura política-económica de la Bahía gaditana. La arqueología ha
hablado con una suma de informaciones elocuentes.
 |
| Pulsar imagen para ampliar |
Son estos
datos, someramente mencionados, los que explican el sentido histórico a la
fundación de Gadir. Y ahora es el
momento de responder a la pregunta de este artículo: ¿qué entendemos por Gadir?
La Gadir fenicia y púnica implica un carácter plural en su concepción espacial,
política, religiosa y económica, expresada en el ámbito de la Bahía, desde
Chiclana-islote de Santi Petri hasta Cádiz-Castillo de Doña Blanca, a la que
muy pronto, en el siglo VI a.C., se adhirió la isla de San Fernando. A todo
este conjunto, sin excepción, debemos llamar Gadir, como los griegos hicieron
al pluralizar el topónimo, Ta Gadeira. El centro político se instaló en Cádiz y
sobre todo en el CDB, como se advierte en sus características urbanas y
defensivas, el religioso tuvo su núcleo central en
 |
| Pulsar imagen para ampliar |
Sancti Petri, en el templo
de Melqart –el templo matriz de Tiro en Occidente-, y poco más tarde en la
propia isla de Cádiz, que siempre mantuvo un marcado carácter simbólico y de
raigambre étnica, mientras que las actividades económicas se repartían en estos
centros, ocupando el CDB un punto central y estratégico. Es una definición muy
resumida la que expongo, diferente del simplismo de Gadir-Cádiz. Tesis que he
mantenido y mantengo en varios artículos científicos y en una monografía en la
que estoy empeñado con suficientes razones y datos. Gadir adquiere, así
interpretado, otro sentido, un concepto plural y compartido funcionalmente. No
lo escriben de este modo los textos, pero lo muestra claramente el lenguaje
arqueológico. Y si aprendamos a leerlos y a confrontarlos con los datos
empíricos y objetivos, puede que haya una armonía confortable entre las ideas y
los datos tangibles.
 |
| Pulsar imagen para ampliar |
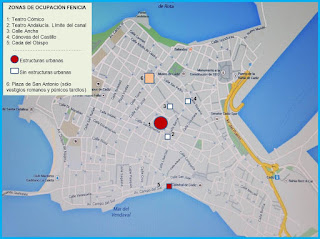






De una lógica aplastante es la pluralidad del espacio de las Gadeiras, como su propio nombre indica y como la arqueología ha demostrado. A pesar de que aún algunos sigan esgrimiendo argumentos clásicos, al final la luz aportada por la investigación seria dará su fruto.
ResponderEliminar